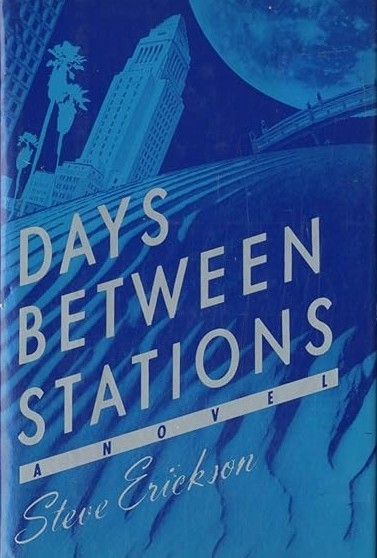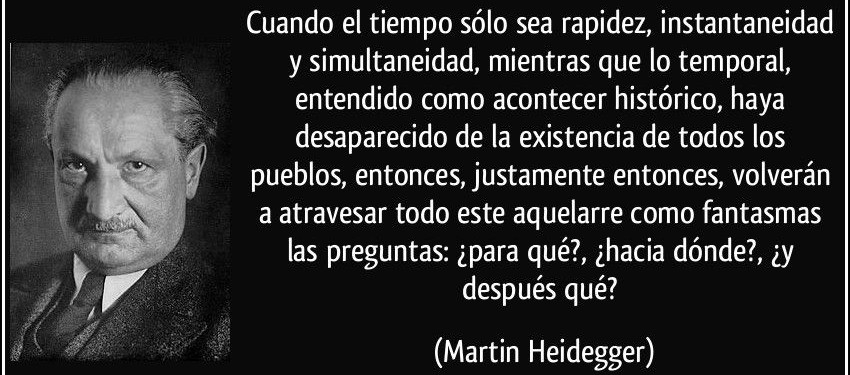Friedrich Nietzsche, Así habló Zaratustra
Incluso aunque por culpa de la velocidad con la que pedaleaba sintiera como el aire frío congelaba mi rostro, fue inolvidable. Fue inolvidable porque pensé que el rodar de mi bicicleta podía ser como la metáfora de aquella vida que sugiere Nietzsche, una vida que se afirma a cada momento con alegría en su ciclo continuo. Aquel día en las montañas de León sentí algo inmenso para lo que no tengo palabras. Sentí algo así como un peso que, aunque liviano, era un peso que invadía mi pecho mientras pensaba en la filosofía y pedaleaba, pensaba en aquellos grandes humanistas florentinos cuyos textos atravesaron el mediodía de mi juventud, ya perdida. Quizá llamarlo carga sea algo impreciso porque lo que sentí no era más que ese instante donde se abre el conocimiento ,que en el fondo no es más que mi propósito de vida. Sin embargo, no puedo explicar con total certeza lo que sentí, ni reducirlo a los motivos que nos da la razón para hacerlo. Sentir el viento rápido golpeándome la espalda, el sol medio oculto entre las nubes —que por momentos iluminaba partes del descenso — mientras miraba a lo lejos la me produjo un bombardeo de sensaciones fuertes. Ese instante… y luego otros mejores, seguido de muchos otros igual de intensos. Pienso que algo así debe ser vivir desde un excedente de sentido. A veces es tan abrumador… porque es algo que no puedes detener: la rueda que no para en el asfalto, que cruza los caminos y los ríos; el tránsito circular de tus ideas, el pensamiento cíclico… Quizá ese instante de creatividad obsesiva sea lo que me hace apreciar la escritura, lo que me hace amar la filosofía .
........................................................
Un paseo por el humanismo italiano:
El extraordinario desarrollo de los estudios sobre aspectos y autores del Humanismo, el análisis de sus motivaciones más íntimas y de los hilos que las unen, llevados a cabo con encomiable perspicacia en particular por las "escuelas" de Eugenio Garin y Cesare Vasoli, no parecen haber logrado vencer las reservas, la desconfianza y la incomprensión, cuando no la crítica abierta, hacia él por parte de la filosofía contemporánea. Sin duda, esto se deriva también de la forma en que una gran historiografía filosófica ha abordado en el pasado el problema del Humanismo, acabando siempre, o casi siempre, por considerarlo en función de su propia posición teórica, como un momento, tal vez inevitable, o un presupuesto, de la maduración de esta última. Esta perspectiva, por así decirlo "teleológica", prevalece tanto en los estudios, por decisivos que sean, de Giovanni Gentile, que la interpreta como praefatio del inmanentismo idealista, como en los de Cassirer, en las que domina la figura de Cusano y toda otra posición se juzga con el rasero de su pensamiento, pues éste no se limitaría a la certeza intuitiva de que al alma le es dada la posibilidad de un conocimiento infinito, sino que ya el simbolismo matemático que informa toda su obra indicaría la expresión precisa que esta certeza está "destinada" a asumir en los "siglos de las ciencias exactas y de la filosofía sistemática ".Y si se considera que la filosofía de la época es la de Cusano, no pueden sino surgir serias dudas sobre la coherencia filosófica de sus otros protagonistas: Pico Della Miradolla, por ejemplo, llega ciertamente a definir "la verdadera y auténtica humanitas no con ayuda de la filología, sino de la filosofía ", pero su concepción de las matemáticas sigue siendo "mágica" y la concatenación entre los distintos componentes de su pensamiento, irresuelta. ¿Podremos, por tanto, contarlo plenamente entre los filósofos "e incluirlo en la evolución espiritual de la filosofía "? El beneficio de la duda ni siquiera existe para Ficino: en él, el contraste entre fe y ciencia (filosofía) se expresaría de forma muy clara, sin que disponga de ninguna vía especulativa para resolverlo; tendríamos que suponer, pues, que su platonismo se contenta con una pia quaedam philosophia , que la filosofía, al fin y al cabo, no es. Por otra parte, incluso algunos de los historiadores culturales más importantes del humanismo en general han declarado su vaciedad teórica; basta con citar a Kristeller: la mayoría de las obras de los humanistas "no tienen nada que ver con la filosofía ni siquiera en el sentido más vago posible del término". Así, para Ernst Robert Curtius, que también proporcionó con La literatura europea y la Edad Media latina (1948) una genealogía indispensable del Humanismo, la tradición de la que éste surgió es exclusivamente la de los estudios de gramática, retórica, historia, poesía; la filosofía casi no tiene parte en ella. La tendencia fundamental, que procede esencialmente de Burckhardt, sigue siendo la de concebir el Humanismo bajo el signo exclusivo del arte, del renacimiento de las artes, según el esquema de Vasari, de la "fe en la belleza", como dice Burdach, o de la afirmación del individuo como poietes, potencia formadora, creadora, tectónica. Pero, ¿podría este gran arte haber surgido sin una filosofía implícita del arte? ¿Y no podría una concepción poiética del hacer humano conllevar, o incluso imponer, una antropología filosófica? ¿Y qué valor puede atribuirse a esos studia humanitatis? ¿Una mera ampliación de la perspectiva histórica, una formidable adquisición de nuevos conocimientos y nuevas herramientas hermenéuticas? ¿La educación del vir bonus dicendi peritus, y eso es todo? Es decir, ignorando la complejidad de la expresión de Quintiliano, según la cual el orador no sólo debe entenderse como "optima sentientem, optimeque dicentem", sino también mostrarse capaz de conducir a los hombres a la civilitas con su saber elocuente. De Salutati a Palmieri, pasando por Alberti en De iciarchia, el Humanismo traduce el politikos aristotélico por vir civilis. Esencialmente retórico político, por tanto civilis sapientia, y también tendencialmente republicano (armado con gladius y escudo como aparece en el azulejo de Pisano sobre el campanario de Giotto), por tanto suyo, siguiendo una línea que va desde el "ciceronismo" de las Comunas hasta el propio Vico. ¿Y cómo, de nuevo, no percibir también en esa misma expresión el problema de la conexión entre la filología y la filosofia? Ignorarlo, o subestimar su peso, es empobrecer hasta el extremo el sentido de la propia filología humanista. Lo que, por otra parte, ocurrió en algunos de los más importantes maestros de la filología clásica entre los siglos XIX y XX.
"No hay nadie que no se sienta encantado por la exuberante alegría de vivir y la deslumbrante variedad de colores del siglo XV", pero para la historia de la filología sus estudiosos "sólo tienen interés como descubridores y divulgadores de escritores antiguos"; quizá con la única excepción de Lorenzo Valla, los humanistas "no eran filólogos en absoluto, sino exclusivamente hombres de letras, publicistas, profesores ". Si tantos filósofos contemporáneos no buscan en el humanismo más que un primer vestigio de su propia filosofía, los Wilamowitz se hacen eco de ellos reduciéndolo "al servicio" de su propia filología. Los primeros no parecen comprender que la filosofía peculiar del Humanismo consiste, ante todo, en el valor y el significado atribuidos al término filología (perspectiva hermenéutica que también percibe Gentile); los segundos no comprenden la naturaleza filosófica intrínseca del amor-estudio por el logos, en su acepción más compleja, que anima a todos los protagonistas de la época. La incomprensión de los filólogos desempeña, sin embargo, un papel decisivo para explicar la extrema dificultad que encuentra la filosofía contemporánea a la hora de abordar el pensamiento del Humanismo. El nuevo Humanismus, desde August Böckh hasta los discípulos y sucesores de Wilamowitz, gracias a la potencia de su investigación y a la auctoritas cultural, espiritual y política que supo ganarse en la época guillermina, acabó casi inevitablemente por imponer su propio punto de vista y sus propios valores en la consideración de la cultura del Humanismo en su conjunto. La crítica del nuevo Humanismus, y quizá aún más su fracaso histórico, acabó adquiriendo así el carácter de una crítica del Humanismo en general. Es bien sabido que el Humanismus de la gran filología alemana de principios de siglo desempeñó un papel decisivo en la batalla cultural en torno a las ideas de Zivilisation y Kultur. Es imposible entender el clima político de la Alemania guillermina al margen de la misión educativa general que pretendía representar. El planteamiento rigurosamente historicista se fusionó, en una personalidad de "gran formato" como Wilamowitz, con la idea de un finalismo de la voluntad (que anulaba, precisamente por recordarlo, la de Schopenhauer) encaminado a la realización de una forma de vida opuesta a la Nervenleben metropolitana, al individualismo y al relativismo de la Zivilisation, y capaz de actualizar plásticamente, en lo contemporáneo, el sentido de la paideia clásica. Se trataba de un programa que se inspiraba en fuentes diversas e incluso contradictorias, del Viaje a Italia de Goethe y de Schiller, de la Romantik y del mítico fundador de la Universidad de Berlín, Karl Wilhelm von Humboldt, un programa que, no obstante, mantenía a Hellas ("la mejor patria", la llamaba Humboldt) como su arché. El logos griego se convirtió así en la norma, en la idea reguladora de la nueva Bildung. Una humanidad "completa" sólo podía surgir de su estudio, del amor por él. Comunicarlo, enseñarlo científicamente, según los métodos de la filología y de la investigación histórica, no debía considerarse como el ejercicio de una profesión, por noble que fuera, sino realmente como un servicio religioso, dirigido a toda la comunidad y no sólo a los eruditos. Era deber de estos últimos hacer comprender a la gente, en la crisis del presente, que volver a conectar con Grecia es el único medio de que disponemos para preservar nuestra civilización. "Platón en griego, Goethe en alemán, Pablo en religión templarán el espíritu de nuestra juventud, haciéndola inmune a las enfermedades del presente", proclamó Wilamowitz. Una "necesidad del espíritu", por tanto, para concebir la cultura clásica como una Sinnstiftung fundamental, un fundamento de sentido para la crisis de la civilización europea. Las palabras con las que Werner Jaeger despide la primera edición de la memorable Paideia. La formación del hombre griego, en octubre de 1933, resumen, a la luz espectral de la tragedia ya irreversible de Alemania y Europa, el sentido de los orígenes y el dramático desarrollo del Humanismus . Al tiempo que se oponía a toda tendencia vitalista-irracionalista, y por tanto polemizaba con la "filología" del George-Kreis, había reivindicado para la seriedad científica de sus investigaciones la capacidad de llegar a una Vollbild, una representación completa del hombre "clásico", capaz de servir de paradigma, modelo o idea-guía para la Bildung o Formung no sólo del individuo, sino de toda la comunidad. El problema de lo clásico coincide aquí con el de la formación de una Gemeinschaft orgánica, en oposición al carácter abstracto e informe de la Gesellschaft contemporánea.
Entre la guerra y el final de la República, este ideal murió; la desintegración del ethos social que era su presupuesto, el abismo entre su helenocentrismo y la prepotente afirmación de las mitologías "góticas" (la expresión es de Pasquali), desbordaron el sentido global del Humanismus y pusieron de manifiesto sus contradicciones y sus limitaciones filosóficas. Y será "el destino" que éstas acaben atribuyéndose, de forma más o menos acrítica, al propio Humanismo histórico. Por otra parte, el desmoronamiento de esa idea de civilización que el Humanismus había intentado remodelar ya podía verse en la obra de otro "filólogo", sólo unos años mayor que Wilamowitz, Nietzsche. Se ha hecho tanto hincapié en la famosa polémica de la época de la publicación de "El nacimiento de la tragedia", que hemos olvidado la formación común de las dos personalidades y algunos rasgos profundamente afines de su idea de la filología. Wilamowitz no es un mero erudito "clasicista", ni su interpretación de la cultura clásica refleja una metodología puramente historicista. Su "Ellas" procede de la lucha de Goethe por 'domar' el pathos wertheriano, de la nostalgia por la 'patria' helénica del Hiperión hölderliniano y del primer idealismo, tanto como de la ciencia filológica de los Böckh. Para él, el conocimiento de la glosa está íntegramente al servicio de la comprensión del logos, y este lenguaje se encarna, toma voz en las grandes obras del arte y la filosofía. La filología está llamada a interpretar su significado en toda la variedad de formas que lo expresan. Basta pensar en la primera obra fundamental de Wilamowitz, el comentario a Heracles de Eurípides (1889), en el que la crítica textual, la mitología, la historia política, la historia de la religión y la historia literaria se integran en el deseo de representar, incluso con respecto a un solo texto, la universalidad, la Vollbild de una civilización. Si la ciencia perdiera esta orientación, se reduciría a una erudición ociosa y perdería el carácter de conocimiento. Conocer es renacer en lo conocido y, por tanto, volver a formarlo en el presente, presentarlo al presente como la forma posible de su propio futuro. ¿Acaso el "Nosotros, los filólogos" de Nietzsche pretendía afirmar, en la misma época, ideas tan distantes y disonantes de éstas? No lo parece. También para Nietzsche, la filología sólo tiene sentido si está impulsada por el afán de "revivir las obras antiguas según su alma"; y añade: "sólo por el hecho de que les damos nuestra alma siguen pudiendo vivir: sólo nuestra sangre hace que nos hablen" (Humano demasiado humano, II, 126). Con nuestra Herzblut, con la sangre de nuestro corazón, repetirá Wilamowitz en sus Memorias tardías -¡sin saber que está citando tanto a Nietzsche como a Aby Warburg! Sólo así se puede esperar estar a la altura de la obra antigua, y alcanzar esa altura es el verdadero objetivo último de su estudio. El método de dicho estudio también puede diferir radicalmente, no así su fin. Para Wilamowitz, la de Nietzsche no es filología, y sin embargo expresa su ideal exactamente como lo habría hecho Nietzsche. Similar es la idea de la filología al servicio de una interpretación integral, similar es la convicción de que el estudio de la antigüedad tiene un valor "educativo" insustituible. Pero, sobre todo, similar es el deseo de revivir la obra clásica, su eterna vitalidad en la lucha contra la ausencia de forma, de medida, la semibárbara Maßlose contemporánea. Ciertamente, la "filología" de Nietzsche, tras el wagnerismo (supuestamente) juvenil (el Wagner nunca amado por Wilamowitz) y más allá del pathos del Nacimiento, expresa un temprano desencanto con el resultado de esa lucha. El humanismo pertenece al ocaso de la civilización que tiene su origen en Grecia, y su ocaso debe ser "dado lugar" para que el Otro Mundo pueda siquiera ser pensado. Sin embargo, es esencial comprender cómo la insalvable diferencia filosófica entre ambas perspectivas tiene también un fundamento filológico. Entienden la tragedia en clave opuesta, pero la tragedia es precisamente la forma de la que dependen, para ambos, el sentido y el destino de la Antigüedad y, al mismo tiempo, de la ciencia que debe ocuparse de ella ante la crisis de la civilización europea. Para el Humanismus, la tragedia entra "armoniosamente" en la idea clásica de paideia; el suyo es el Dioniso de la polis, pacificado en el seno de la comunidad, que parece haber olvidado la tremenda amenaza o haberse engañado a sí misma creyendo que la ha superado para siempre. Un Dioniso al que Platón (Platón el educador, como titula Stenzel su famoso libro de 1928) ha curado de toda desorientación.
La centralidad de la idea de katastrophé, el desacuerdo entre eleos y phobos, la propia equivocidad de estos términos, o su intraducibilidad, sobre la que Lessing ya había insistido tanto, y que entre ellos y la idea, igualmente difícil de descifrar, de catarsis, son elementos que el orthos logos de la ciencia wilamowitziana tiende constitutivamente a eliminar.
De ellos, el filólogo "clasicista" pretende poseer la "traducción" exacta. Por el contrario, una verdadera 'filología' nietzscheana exige considerar precisamente esta complejidad como la esencia de la tragedia -una esencia que, a su vez, sólo puede ser comprendida por una filosofía de lo trágico. El gran Humanismus del cambio de siglo, en cambio, no concibe esta conexión como el requisito previo de toda filología viva. La imagen del hombre que configura su ciencia no es trágica y, por tanto, tampoco puede lograr expresar el carácter trágico de la crisis actual. Entonces se verá obligada a combatirla sólo en términos conservadores o reaccionarios, es decir, impotentemente. Ocurre así que la crítica de quienes, desandando los hilos que conducen del idealismo a la catástrofe europea y, enlazando de nuevo con Nietzsche, analizan las razones del fracaso de aquella idea de Kultur, acaba implicando al propio Humanismo. Sobre él se proyectan el espíritu conservador, la visión esencialmente antitrágica, el ideal de una paideia totalizadora-armónica, que constituían el alma y el anhelo del Humanismus. Que "la concordancia" entre las dos épocas pueda ser parcial, reductora o, en cierto modo, inexistente, que la relación entre filosofía y filología pueda delinearse, al menos en algunos autores, de manera profundamente diferente en el Humanismus que en el Humanismo, son consideraciones que ni siquiera parecen tocar, por ejemplo, ni las Consideraciones de un impolítico de Mann (donde se condena el "esteticismo" renacentista y se considera "humanista" al "literato de la Zivilisation") ni la famosa Carta sobre el humanismo de Heidegger . Para él, el problema del Humanismo es exactamente el que atormenta a los grandes filólogos de sus contemporáneos, todos nacidos contra Nietzsche: cómo "salvar" al hombre en el centro, al sujeto capaz de poner en forma su propia voluntad y de ordenar todo ser a su propio servicio. Más precisamente, Heidegger, según una perspectiva que más tarde se entrelazaría, e incluso confundiría, con la perspectiva estructuralista del 'fin del hombre', une Humanismus y Humanismo como concepción del lenguaje como instrumento de la voluntad de poder, a partir del -ismo que caracterizaría a ambos, y que, una vez más, fijaría la dignitas del hombre como 'título' de su dominio sobre el ser, anulando la finitud y la temporalidad del ser. Tal filología ni siquiera llega, para Heidegger, a plantear el problema de la esencia del lenguaje como guardián del ser, reduciéndolo a un medio, un instrumento, un factor de la Gestell, del sistema técnico-científico. Filología, en este sentido, nada filosófica. A las reservas y críticas de quienes no reconocen la pertinencia filosófica del Humanismo (y sólo un valor filológico parcial) se suman por tanto las, específicamente teóricas, de quienes, al asociarlo esencialmente a la idea de Kultur, buque insignia del Humanismo contemporáneo, impugnan su filosofía del lenguaje pilar, sin embargo, de los momentos, más elevados de su pensamiento. La capacidad de resistencia de esta crítica está quizá aún por probar radicalmente.
Y es que a pesar del reducido tiempo que tenemos de vida, a pesar de que en el fondo todos seremos reducidos a nada, a pesar de que nuestro cuerpo y consciencia se verán pulverizadas de un momento a otro, a pesar de ello, y como alguna vez leí de Nicolás Gómez Dávila, «vale la pena construir nuestras moradas, así sean moradas de una noche». O como dicta el fragmento reiteradamente citado por Nietzsche de un famoso poema medieval —y posteriormente citado por Heidegger— : «Apenas un hombre viene a la vida ya es bastante viejo para morir».
Let's be careful out there